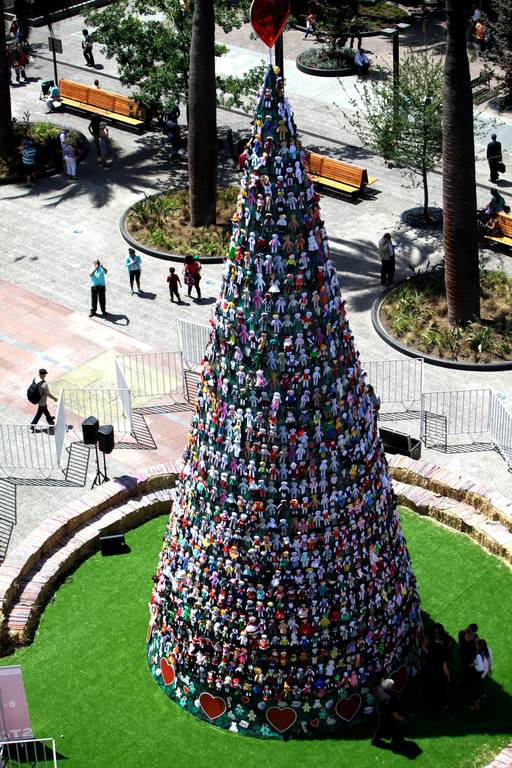No todos levantarán sus copas durante la medianoche del 31 de diciembre para brindar por el 2015, simplemente, porque no estarán viviendo ese momento.
En el calendario hebreo, el año cambió el 24 de septiembre de 2014, y pasaron al 5775. “Es una fiesta súper religiosa”, cuenta a 24horas.cl la chilena de origen judío Lily Reisz. “No es una fiesta como el Año Nuevo que vivimos aquí. De hecho, son los diez días más religiosos del año, hasta el Día del Perdón (Yom Kipur)”.
El almanaque judío se rige por la Luna y los meses no se correlacionan con los del calendario gregoriano (solar) por el que nos regimos. La fiesta hebrea de Año Nuevo, Rosh Hashaná, “es móvil y varía entre septiembre y octubre”, explica Reisz.
También es lunar el calendario islámico y, por tanto, su fecha de término varía. Ellos cuentan los años desde la peregrinación de Mahoma a la Meca de Medina, en el año 622 de nuestra era. Según nuestra manera de medir el tiempo, el 25 de octubre de 2014 cambiaron de año al 1436.
El 19 de febrero se inaugurará el año de la cabra en el calendario lunar chino. Mientras que en la cultura persa de Irán, Azarbaiyán, Afganistán, Tukmenistán o Pakistán el primer día coincide con el equinoccio de primavera. Con la fiesta del Noruz arrancarán la última página del calendario que, actualmente, transcurre en 1393.
Más tarde, la noche del 23 de junio, tendrá lugar el We Tripantu o Fiesta de Año Nuevo Mapuche, que coincide con el Inty Raimy inca. El solsticio de invierno en el hemisferio sur (21 de junio) marca el final de la cosecha y el principio de una nueva época con la siembra.
¿POR QUÉ EL 31?
“Es una tradición grecorromana que no coincide con solsticios ni equinoccios” como sería lo lógico, razona el director del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de la UC, Pedro Mege. Antes del 46 a.C., el año comenzaba en marzo (mes dedicado al dios Marte) y terminaba en febrero (Plutus Februus, dedicado al dios Plutón).
En el 45 a.C. comienza a regir el calendario juliano, instaurado por Julio César, que comenzaba en enero y terminaba en diciembre; organización anual que se volvió a modificar en el papado de Gregorio XIII, con el calendario por el que nos regimos actualmente.
En la tradición romana, enero estaba dedicado al dios bifronte Janus, simbolizado con dos rostros: uno barbudo y viejo y otro jovencito; el dios que mira hacia adelante y deja atrás el pasado. Para celebrar este paso del año viejo al nuevo, los romanos invitaban a comer miel con dátiles e higos, para un dulce cambio.
Dada la expansión y extensión del imperio romano, esta costumbre entró en toda Europa. En la Edad Media, la Iglesia intentó, sin éxito, oponerse a esta fiesta que se puso de moda a principios del siglo XX.
DESEMBARCO EN CHILE
La primera celebración de la que queda registro en nuestro país data de 1868. “Era un baile de fin de año privado”, explica la profesora de Historia de la UC Daniela Serra, “y a partir de ahí aumenta la frecuencia de esta celebración”.
Hasta ese momento la Navidad marcaba el fin del año, cuyo carácter era muy popular “similar al 18 de septiembre”. Por el contrario, la fiesta del 31 de diciembre, llegada desde Europa, tenía un carácter más ilustrado y privado, con bailes reservados. En la década de 1870 y 1880 “encontramos que existió la tradición de enviar tarjetas de felicitación de Año Nuevo como se usaba en Europa y EE.UU.”.
Sin embargo, “esa tradición de festejar el 31 tomó fuerza y se metió en las clases populares”, explica Serra. Los registros periodísticos de la década de 1890 muestran cómo se traspasa la costumbre de vender fruta y flores en la calle de la Navidad a Fin de Año. Productos “importantes porque representan la abundancia; eran la primera cosecha y todo el mundo tenía acceso”.
Se celebraba también espectáculos de zarzuela en el Cerro Santa Lucía, fiestas en el Parque Cousiño y en Quinta Normal y otros eventos en el Teatro Municipal.
LO QUE QUEDA HOY
“Las tradiciones de hoy poco tienen que ver con lo de antaño”, confiesa la profesora. “Comer uvas o lentejas, vestir con ropa amarilla, poner dinero debajo del plato, salir a la calle con la maleta… están tomadas de todas las partes del mundo y vienen de la globalización”.
El carácter popular de esta fiesta se perdió, confiesa Daniela Serra. “Antes tenía que ver más con un carnaval, ahora es un espectáculo” que reúne a una gran multitud para despedir y dar la bienvenida entre un gran alboroto.